
Sebastián Williams, 8 de agosto de 2025. MEDIUM.
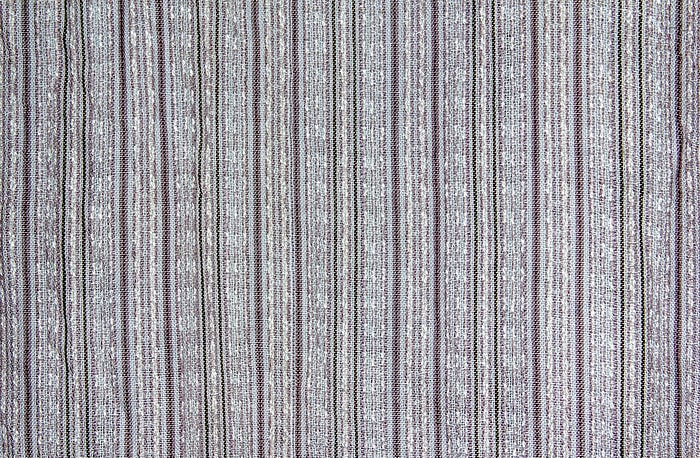
Cuando la IA genera texto, una de las primeras preguntas que surgen es: ¿quién es el autor? ¿Eres tú (el usuario) el autor? ¿Es el algoritmo el que produjo el texto? ¿Eres coautor de GenAI?
Nuestra concepción del «Autor» y la «autoría» está condicionada por el humanismo, un hecho histórico con importantes implicaciones morales, legales y económicas. En el pasado, asumíamos que los humanos —como seres supuestamente autónomos y racionales— y que solo ellos podían escribir textos. Pero ¿qué ocurre cuando consideramos lo «más que humano»: la idea de que la producción textual está condicionada por el mundo no humano?
En realidad, los eruditos literarios y los retóricos han explorado cuestiones similares durante décadas. Por ejemplo, el crítico y filósofo francés Roland Barthes describe la «muerte del autor» en su ensayo homónimo, La mort de l’auteur (1967). Escribe:
Sabemos que un texto no consiste en una línea de palabras, que libera un único significado “teológico” (el “mensaje” del Autor-Dios), sino que es un espacio de muchas dimensiones, en el que se entrelazan y se disputan varios tipos de escritura, ninguno de los cuales es original: el texto es un tejido de citas, fruto de las mil fuentes de la cultura.
Para Barthes, “texto” evoca tejer (como “textil”). Un autor reúne un “tejido de citas” y, en cierto sentido, crea al autor como persona, como sujeto que escribe textos. El título mismo de su ensayo es una referencia a La muerte de Arturo ( Le Morte d’Arthur ), un famoso mito artúrico generalmente atribuido a Thomas Mallory. Pero sabemos que Mallory realmente estaba recopilando historias populares sobre Arturo y la creación mítica de la nación inglesa. Cuando Mallory “escribe” La muerte de Arturo , define su identidad como autor, define su propia identidad nacional (a través de los mitos de Arturo, fundador de los Británicos), creando una versión de sí mismo incluso dentro del texto. Tomemos este ejemplo de “El cuento del rey Arturo” (libros I-IV): “Porque esto fue escrito por un caballero prisionero, Thomas Malleorre, que Dios le envíe una buena recuperación”. Mallory es una figura en el texto, un “caballero prisionero” del que, en realidad, sabemos muy poco hoy en día.
La cuestión es que Barthes describe una característica de los textos que a menudo ignoramos: el «autor» es una construcción social más que una realidad. Los autores editan o «entretejen» miles de citas de la cultura que los rodea.
Lo que estamos experimentando ahora, en una era de IA generativa de fácil acceso, es consecuencia de esa realidad. Y es posible que necesitemos nuevos marcos para comprender cómo funcionan los textos en una era poshumana, especialmente dado que la autoría es una parte tan importante de nuestro mundo social. Nada ha cambiado realmente en los textos, salvo que las herramientas que usamos para crearlos revelan una verdad subyacente sobre la producción textual.
Función de autor, o “autor” como construcción
Puede parecer extraño decir que un autor es una construcción social. Después de todo, ¿no existió realmente D.H. Lawrence? ¿No escribió realmente El amante de Lady Chatterley ? ¿No fue su obra sometida a un juicio por obscenidad y etiquetada como pornográfica? ¿No enfrentó consecuencias reales por escribir la novela y cosechó recompensas, o al menos fama?
La respuesta a cada una de estas preguntas es «Sí». Pero el concepto de «autor» no siempre fue el mismo hoy. El término «autor» nos llega a través del humanismo o tras la Ilustración, al menos en el sentido en que lo usamos hoy .
Para Michel Foucault, esto se debe a que el autor cumple una función social. Sabemos, por ejemplo, que «los discursos científicos comenzaron a ser recibidos por sí mismos, en el anonimato de una verdad establecida o siempre redemostrable» (212). Un texto científico (como un teorema, por ejemplo) no necesitaba un autor; era simplemente un descubrimiento de lo que es «verdadero» en el mundo. De hecho, incluso hoy en día, al enseñar prácticas de citación, observo que la mayoría de los estilos de cita no exigen citar teoremas o demostraciones bien conocidos; en ese caso, no es necesario citar las fuentes.
Pero el discurso literario ejemplifica al «individuo»: la noción de una persona discreta, autónoma y libre. Los autores pueden poseer ideas y, en consecuencia, pueden ser responsables (y castigados) por ellas. El autor es una función de una ideología; nos hace creer que tenemos control sobre el mundo y las realidades que percibimos.
La autoría también hace que la idea de «propiedad intelectual» parezca más real. En otras palabras, los autores encajan bien en las sociedades liberales y capitalistas porque nos permiten convertir incluso nuestros sueños e ideas en activos. El autor también funciona de cierta manera para que podamos hablar de «originalidad» y «autenticidad», para felicitarnos por lo distinto y único que es «el ser humano» gracias a nuestra capacidad de razonamiento.
Foucault, historiador y filósofo, siempre busca descubrir cómo opera el poder. En «¿Qué es un autor?», pregunta: «¿Qué importa quién habla?», y concluye que esto quizás esté en la raíz de la pregunta sobre quién o qué es un autor. No siempre concebimos a los autores de esta manera; entonces, ¿por qué empezamos y qué propósito tiene?
Si Foucault viviera hoy, seguramente volvería a plantear esta pregunta: “¿Qué es un autor?”. Podría responder que la crisis causada por GenAI, en términos de quién posee qué, ilustra que “autor” no es una idea tan estable como alguna vez creímos.
Textos posthumanos
Finalmente, lo que quizás necesitemos ahora es adoptar una perspectiva posthumanista de los textos. En este sentido, el «posthumanismo» se refiere a una crítica del humanismo, una postura escéptica ante la idea de que los humanos siempre deberían estar en el centro de los sistemas morales, sociales y políticos (o al menos en la cima de la jerarquía). Una visión posthumana de los textos abre espacio para la GenAI.
Thomas Rickert se encuentra entre los retóricos contemporáneos que consideran los puntos de vista posthumanos. En su libro Ambient Rhetoric (Retórica Ambiental ), Rickert argumenta que cada uno de nosotros está situado en ecologías complejas o entornos ambientales: «nuestra ubicación es inseparable de las interacciones retóricas que tienen lugar» (34). Señala la tendencia de la retórica a asumir la intención del orador/autor, pero esto niega la realidad de que nuestras perspectivas a menudo emergen de nuestra situación. Elaboramos argumentos accidentales, persuadimos inconscientemente a través del lenguaje corporal y los gestos, y a menudo adaptamos nuestros argumentos a nuestros entornos. Estos son solo algunos ejemplos que sugieren que necesitamos una retórica «ambiental».
Rickert no es el primero en sugerir esta perspectiva; encuentro algunas similitudes entre la Retórica Ambiental y los escritos de Jenny Edbauer sobre «ecologías retóricas». Sin embargo, Rickert fundamenta su escritura en preguntas más amplias sobre el «ser» y la existencia material, y también examina la inteligencia ambiental (es decir, entornos permeados por sensores e IA, como una «casa inteligente», por ejemplo). Para Rickert, cuando utilizamos IA o tecnologías similares de escritura y habla, no somos «receptores pasivos de un proceso imparcial e inhumano, sino […] corresponsales que habitamos colectivamente» (37).
Esta idea puede incomodarte. ¿Cómo puedo convivir con la IA cuando amenaza mi trabajo? ¿Cómo puede la IA capturar el espíritu y el genio humanos cuando es simplemente un loro estadístico de lo que otros han escrito?
Creo que la retórica posthumana nos permite ver que siempre hemos creado textos a partir de nuestro entorno y que nunca hemos sido realmente los únicos autores de nuestras ideas. Para aclarar, los humanos crean textos de forma muy diferente a la IA genérica y, en muchos casos, es posible que nunca queramos reemplazar la escritura humana por la escritura de la IA. Pero también es engañoso sugerir que solo los humanos pueden crear textos significativos, o que los autores humanos poseen una «genialidad» intangible que la IA no posee.
En resumen, el humanismo ha creado una imagen del autor como un escritor monástico que trabaja en soledad. Pero a medida que el posthumanismo se desarrolla, aprendemos cada vez más que los autores son más como tejedores que unen telas como si fueran un textil.
Escrito por Sebastian Williams, PhD
Williams es profesor adjunto de inglés en la Universidad de Tiffin. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Purdue (2021) y escribe sobre retórica y medios de comunicación.




