Robien Pomeroy, periodista de Radio Davos, entrevista a Dani Rodrik, economista de Harvard.
Robin Pomeroy: Bienvenidos a Radio Davos. La Reunión Anual ha quedado atrás. Escuchen nuestro último episodio, » Lo que acaba de pasar en Davos «, para ver un resumen de lo que sucedió allí.
Esta semana, entrevistamos a Dani Rodrik un economista que lleva mucho tiempo manifestándose en contra de la globalización desenfrenada. Dani Rodrik es profesor de economía política internacional en la Universidad de Harvard y es conocido por ser un crítico de la globalización desenfrenada y un defensor de la llamada «política industrial». Explica lo que significan esos términos y ofrece su propia opinión sobre lo que deberían hacer los políticos para que la economía global funcione para la gente, y no al revés.
Robin Pomeroy: Bienvenidos a Radio Davos Davos. Aquí en Davos me acompaña Dani Rodrik. Hola, Dani. ¿Cómo estás?
Dani Rodrik: Bien, gracias. ¿Cómo estás?
Robin Pomeroy: Estoy muy bien, gracias. Estamos justo al comienzo de la semana de Davos mientras grabamos esto. Y es realmente interesante tener a alguien como usted aquí con nosotros, un economista de Harvard que nos va a explicar todo sobre la economía. ¿Qué le parece?
Dani Rodrik: ¡Creo que estoy a punto de dejar este podcast ahora mismo!
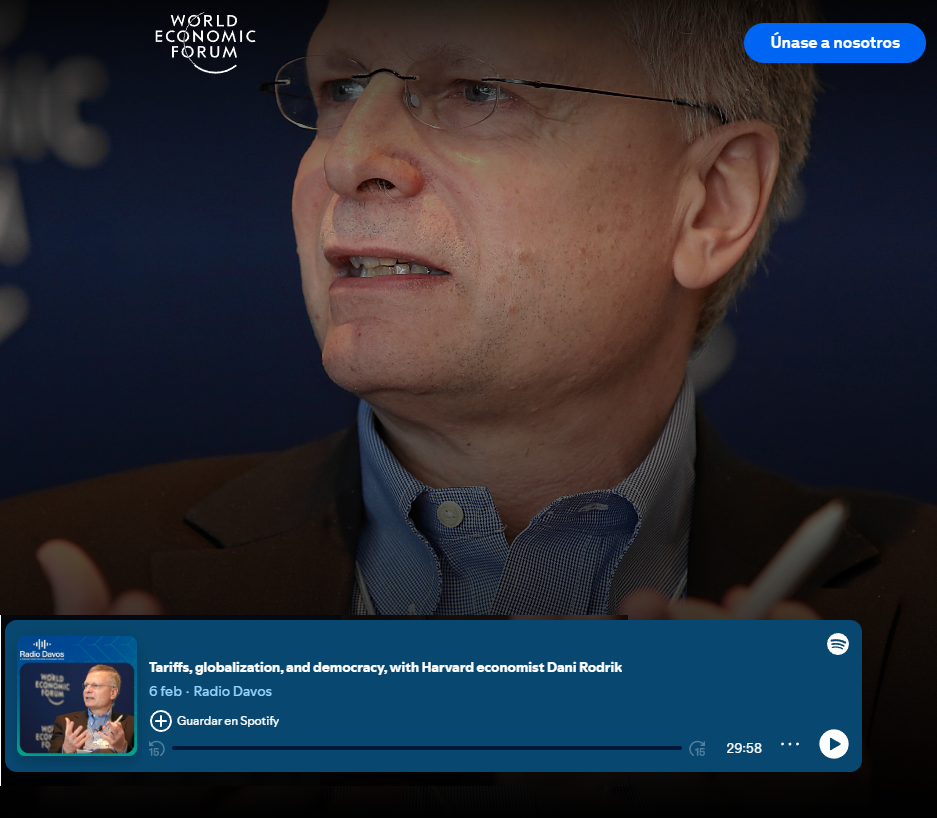
Robin Pomeroy: La globalización necesita un replanteamiento.
Dani Rodrik: No creo que debamos debatir la cuestión de si queremos o no la globalización. No creo que ésa sea la cuestión real. La cuestión es cómo debemos gestionarla. Librar guerras geopolíticas con China no resolverá el problema.
A medida que las economías se fueron integrando más entre sí, se fueron desintegrando más entre sí, en una sensación de desconexión entre la gente común y las élites políticas. Todas estas tensiones, contradicciones inherentes, terminaron haciendo que el sistema fuera insostenible.
Robin Pomeroy: Mientras el año 2025 comienza en medio de temores de una guerra comercial global, el profesor de Harvard Dani Rodrik habla sobre aranceles, nacionalismo económico y el impacto del tipo equivocado de globalización.
La erosión y la creciente inseguridad económica de la clase media son una causa importante de lo que está sucediendo en nuestras democracias.
Robin Pomeroy: Usted es muy conocido por sus críticas a la globalización desenfrenada. ¿Podría decirnos, para quien no haya leído su obra o no le haya visto hablar, cuál es su postura principal sobre la globalización?
Dani Rodrik: La última vez que estuve en Davos, ya pasaron varios años. Fue en 2014, así que ya hace bastante tiempo. Creo que incluso entonces estaba bastante claro que había tensiones en lo que he llamado hiperglobalización, que es una especie de globalización supercargada.
Y por supuesto, la gran transición llegó un par de años después, en 2016, con la elección del primer mandato de Trump y luego el Brexit en Gran Bretaña.
Pero creo que lo que ya estaba claro en ese momento era que la hiperglobalización había creado muchas fisuras y divisiones dentro de la sociedad. De modo que, a medida que las economías se fueron integrando más entre sí, se fueron desintegrando más entre sí, con desigualdades en los ingresos, en las percepciones sociales y culturales, en una sensación de desconexión entre la gente corriente y las élites políticas. Esas fisuras y divisiones se fueron ampliando dentro de las sociedades.
También hubo una serie de puntos ciegos, siendo la transición climática el más importante.
Mientras tanto, el principal beneficiario del sistema fue, en cierto modo, un país que no jugaba con las mismas reglas. Fue China, que tuvo un éxito extraordinario durante este período, pero que, por supuesto, jugaba el juego de la globalización, no con las reglas de la hiperglobalización, según las cuales uno debe simplemente abrirse a la economía mundial y dejar que las fichas caigan donde sea. Pero en realidad tenían un enfoque muy controlado.
Así que creo que todas estas tensiones, contradicciones inherentes, en última instancia han hecho que el sistema sea insostenible.
Robin Pomeroy: ¿Qué es lo que provoca entonces la globalización que produce fracturas internas en los países?
Dani Rodrik: Creo que no es la globalización per se, sino la forma en que la abordamos.
Así que podemos observar las décadas anteriores a los años 1990, que, si pensamos en un modelo anterior de globalización, el modelo de Bretton Woods, donde creo que había un equilibrio más saludable entre países que se ocupaban de sus propios problemas sociales, países que se ocupaban de la clase media y de las cuestiones de equidad.
Y luego creo que lo que ocurrió después de 1990 fue una transformación fundamental en la mentalidad de las élites políticas y las fuerzas políticas centristas, donde en lugar de decir: «¿Cómo puede la economía mundial ayudarnos a lograr nuestros propios objetivos socioeconómicos?», se pasó a preguntar: «¿Qué tenemos que hacer para integrarnos en la economía mundial?». Y creo que en esa especie de transición hacia lo que se llama la priorización irreflexiva de la globalización, muchos objetivos domésticos, económicos, sociales y, en última instancia, ambientales quedaron en el camino.
Por eso no creo que debamos debatir si queremos o no la globalización. No creo que ésa sea la cuestión real. La cuestión es cómo debemos gestionarla.
Y creo que la hiperglobalización fue en gran medida un retorno al espíritu del, por así decirlo, patrón oro, el modelo de finales del siglo XIX, en el que los países simplemente dejaban que su economía funcionara con piloto automático, regida por las demandas del capital internacional y el precio del oro. Y eso tampoco terminó muy bien.
Robin Pomeroy: Usted fue un defensor de lo que quizás en años anteriores era una noción pasada de moda, la política industrial, que es una frase que la gente de cierta generación ni siquiera habría oído antes de que repentinamente volviera a ponerse de moda. ¿Podría decirnos qué es la política industrial y por qué ha vuelto a ponerse de moda de repente, tal vez no tan de repente?
Dani Rodrik: La política industrial fue una de esas palancas de la política gubernamental, que creo que tradicionalmente ha sido importante para que los gobiernos estructuren y diversifiquen sus economías, para volverse más productivos, para sentar las bases para el crecimiento económico futuro y la creación de oportunidades económicas.
Las políticas industriales siempre han estado presentes en nuestro país, desde los Estados Unidos de finales del siglo XIX, con sus propias políticas de desarrollo para fomentar sus propias industrias. Y, por supuesto, los milagros del crecimiento del este asiático y luego el proceso de crecimiento chino.
E incluso en Estados Unidos, cuando la política industrial ya se había vuelto intelectualmente pasada de moda, había una enorme cantidad de política industrial que se llevaba a cabo bajo el radar, por así decirlo, de las políticas del Departamento de Defensa, varias políticas de apoyo a las pequeñas empresas, a la investigación, a la innovación, etcétera.
Así que creo que lo que ocurrió fue que estos objetivos se volvieron mucho más importantes una vez que uno se dio cuenta de que era importante reconstruir la clase media, que para competir con China había que asegurarse de tener resiliencia en las cadenas de suministro y de estar produciendo los semiconductores que se necesitaban.
Y quizás lo más importante es la comprensión de que para emprender la transición ecológica de manera seria, era necesario promover la innovación en energías renovables, vehículos eléctricos y baterías. Y eso requería una política industrial activa, el apoyo a estas nuevas industrias para poder hacer que las empresas redujeran sus curvas de costos, algo que no funcionaría simplemente fijando un precio adecuado al carbono, sino que se necesitaba una mano mucho más activa del gobierno.
Robin Pomeroy: La política industrial es una intervención de un gobierno para alcanzar determinados objetivos en una economía. No se trata, por tanto, de un capitalismo desenfrenado, en el que las cosas se hacen a su manera, por utilizar la expresión que acaba de utilizar. Y usted dice que eso nunca ha existido realmente, ni siquiera en Estados Unidos, porque el gobierno tenía políticas militares y muchas otras políticas también. Pero supongo que recientemente, en el último gobierno de Joe Biden, ha habido, en particular, la que me viene a la mente: el IRA. ¿Qué significa eso, por favor?
Dani Rodrik: Ley de Reducción de la Inflación. La muy inapropiada Ley de Reducción de la Inflación.
Robin Pomeroy: ¿Qué opinas de eso? Porque, ya sabes, aquellos de nosotros que no le hemos prestado mucha atención desde fuera, parece que no se trata tanto de inflación, sino más bien de creación de empleo y también de esa transición ecológica que mencionaste.
Dani Rodrik: Soy un gran admirador del IRA, pero creo que para apreciar su papel tenemos que dar un paso atrás y considerar un par de cosas.
Uno de ellos es que probablemente el avance más significativo que hemos registrado en la lucha contra el cambio climático es la reducción significativa del coste de la energía renovable en los últimos diez o quince años. Y eso fue en gran medida el resultado de la política industrial llevada a cabo por China. China hizo grandes esfuerzos para subvencionar la energía solar, eólica, los vehículos eléctricos y las baterías, y el precio de estos productos ecológicos y de la energía renovable se ha desplomado de un modo que nadie habría imaginado hace quince años.
Así que ese es un beneficio enorme que la política industrial ha producido no sólo para China, sino para el mundo en su conjunto, debido al cambio climático.
Así que ese es un antecedente importante contra la emulación de estas políticas por parte de Estados Unidos.
El otro antecedente importante es que gran parte de la élite tecnocrática, los economistas y muchos responsables de las políticas hacen mucho hincapié en la fijación de precios del carbono como una forma de avanzar hacia la transición ecológica. Y hemos visto que la fijación de precios del carbono es políticamente muy difícil porque aumenta el precio de la energía. Es una especie de impuesto. A nadie le gustan los impuestos y Estados Unidos ha sido completamente incapaz de diseñar una fijación de precios del carbono o de aumentar su precio durante tantas décadas.
Por otra parte, las políticas industriales verdes, que consisten en atraer inversiones e innovación, son muy diferentes porque, en lugar de decirle a la gente que le vamos a cobrar impuestos, le estamos diciendo que le vamos a dar subsidios. Es decir, es una zanahoria en lugar de un palo. Así que, desde una perspectiva política, ha resultado mucho más fácil emprender la transición verde a través de políticas industriales que a través de la tarificación del carbono.
Entonces, si juntamos esos dos elementos, creo que el IRA es probablemente el siguiente nivel de esto, que intenta emular las políticas industriales chinas para lograr progreso tecnológico y recorrer las curvas de aprendizaje en estas nuevas industrias renovables y verdes y hacerlo de una manera que realmente genere apoyo político en el camino.
Porque cuanto más se avanza por ese camino, más se fortalecen las industrias verdes o las energías renovables y las regiones del país que se benefician de ello, eso crea una especie de impulso político que permite embarcarse en el camino de la descarbonización a través de las zanahorias en lugar de los palos.
Por eso creo que el IRA ha sido muy importante. Y aunque el presidente entrante Donald Trump ha hablado de, ya sabes, básicamente dar marcha atrás en todas estas cosas, creo que por razones políticas muchas de estas políticas seguirán vigentes porque hay muchas empresas, muchos sectores, muchas regiones que se están beneficiando de estos incentivos, así que no querrán que se recorten.
Robin Pomeroy: La política industrial es una expresión que ha vuelto a ponerse de moda, pero otra expresión que escuchamos a menudo es la de nacionalismo económico. ¿Podría decirnos qué entiende por esa expresión y cuál es la diferencia entre política industrial y nacionalismo económico?
Dani Rodrik: El nacionalismo económico es una de esas palabras que dan miedo, ¿no? Pero hay diferentes variedades de nacionalismo económico. Una variedad puede ser bastante útil, no sólo para una economía, sino también para el mundo en general. Por eso, a falta de una palabra mejor, yo la llamo desarrollismo, que consiste en que los países intentan seguir su propia agenda de desarrollo.
Eso significa emprender este tipo de políticas industriales, ayudar a nuevos sectores, gestionar bien la economía y aprovechar la economía mundial para poder acceder al capital, a la tecnología, a los mercados internacionales, etcétera.
El desarrollismo es una especie de nacionalismo económico, porque antepones tus propios intereses económicos nacionales a los tuyos. Pero en la medida en que tengas éxito, no sólo te estarás ayudando a ti mismo, sino que también estarás ayudando al resto del mundo.
En ese sentido, creo que el desarrollismo ha sido una característica de la historia económica de Estados Unidos, de Europa occidental y, por supuesto, de China. Pero, como saben, el desarrollismo de China ha sido enormemente beneficioso, no en términos de su propio crecimiento económico y su historial de reducción de la pobreza, sino también al crear este enorme mercado para las empresas y los exportadores del mundo, y, en general, a pesar de todas las tensiones que vemos hoy, ha sido enormemente beneficioso.
Hay otras variedades de nacionalismo económico que, como sabéis, se inclinan hacia el mercantilismo, en el que se intenta mantener superávits comerciales, exportar mucho más de lo que se importa, o, por supuesto, en su forma más extrema, pueden llegar a convertirse en una especie de imperialismo económico o expansionismo del tipo que vimos en el período de entreguerras con la Alemania de Hitler. Y, por supuesto, son tremendamente perjudiciales porque ven el mundo desde un punto de vista de suma cero, es decir, que yo sólo gano en la medida en que tú pierdes, y eso, por supuesto, es muy perjudicial para el resto del mundo.
Por eso, estoy muy a favor de un tipo de nacionalismo económico que adopte una forma desarrollista, pero creo que deberíamos tener mucho cuidado con su versión de suma cero.
Robin Pomeroy: No tendrías nada que ver con alguien que fuera aislacionista. Somos un país enorme, cualquiera sea el país del que hables, podemos producir y consumir básicamente dentro de nuestras fronteras. Tenemos energía, recursos, etc. Podemos evitar todos los problemas de la globalización si nos atenemos a lo nuestro.
Dani Rodrik: Bueno, creo que la autosuficiencia es un camino hacia el declive económico. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos o China, puede prosperar sin los mercados mundiales, sin obtener insumos del resto del mundo, sin conseguir tecnología donde no se está a la vanguardia, sin acceder a mercados para las exportaciones, etcétera.
En la medida en que el nacionalismo económico consiste en poner en primer lugar los propios intereses económicos nacionales, no hay forma de hacerlo sin utilizar los mercados mundiales.
Así que no creo que el aislacionismo sea lo que los nacionalistas económicos inteligentes optarían por hacer.
Robin Pomeroy: ¿Cómo ve la posibilidad de que se impongan grandes aranceles, de que se produzca algún tipo de guerra comercial, si queremos utilizar esa expresión, o de que aumenten las tensiones comerciales? Donald Trump, mientras hablamos, está prestando juramento. Ha prometido hacerlo por diversas razones. ¿Es una buena política? ¿Adónde cree que podría llevar?
Dani Rodrik: Creo que los aranceles tienen su utilidad. Por eso utilizo la analogía de que los aranceles pueden ser un escudo para proteger las políticas económicas internas o los acuerdos económicos y sociales. De vez en cuando, se pueden utilizar para proteger lo que se hace en el ámbito nacional, pero no son una navaja suiza en el sentido de que por sí solas vayan a solucionar muchos problemas.
Y creo que el problema con el enfoque de Trump respecto de los aranceles es que básicamente los ve como una especie de política multipropósito que solucionará los problemas de competitividad de Estados Unidos, que restaurará la clase media, que creará muchos empleos, que arreglará la balanza comercial y que reafirmará al dólar estadounidense como una especie de moneda de reserva.
Los aranceles por sí solos no pueden lograrlo. En el mejor de los casos, pueden ser un complemento, pueden desempeñar un papel de apoyo a una estrategia económica interna.
Por lo tanto, creo que el uso de aranceles o de políticas comerciales en la administración Biden estuvo mucho más en línea con lo que estoy sugiriendo como una especie de función de protección, porque en su mayoría, por ejemplo, hubo algunos acuerdos comerciales discriminatorios, no aranceles, en virtud del IRA, donde, ya sabes, la administración Biden dio ciertas preferencias para el uso de contenido local en lugar de insumos importados. Pero en realidad era para hacer que el IRA fuera económica y políticamente viable a nivel nacional. Por lo tanto, no se trataba de crear la transición verde a través de preferencias locales, sino más bien de utilizar las provincias locales como una forma de apuntalar un enfoque más amplio del cambio climático.
Por eso creo que me preocupa el enfoque de Trump, principalmente porque creo que tiene una visión de los aranceles que es completamente irrealista. Creo que lo mejor que podemos esperar es que utilice los aranceles principalmente como una forma de extraer concesiones de socios comerciales individuales. Lo que sí espero es que otros países mantengan la calma y no tomen represalias, porque creo que, en última instancia, los costos de los aranceles se pagan principalmente en casa. Y sería muy absurdo que otros países añadieran el insulto a la herida aumentando sus propios aranceles y tomando represalias, aunque políticamente, presumiblemente, tienen que hacer algo. Pero mi principal consejo a otros países sería que mantengan la calma y no se excedan.
Robin Pomeroy: Usted mencionó un par de objetivos de política. Uno de ellos es la transición ecológica o el cambio climático. Tal vez podamos volver a eso, pero también reconstruir la clase media. ¿Podría decirnos qué ha sucedido con la clase media y cuáles son las políticas que podrían funcionar para revertir lo sucedido?
Dani Rodrik: Por supuesto, no fue solo la hiperglobalización la que provocó la erosión de la clase media. También fueron los cambios tecnológicos, la automatización, un proceso de desindustrialización en los países avanzados que se habría producido de todas formas, y una cierta desinstitucionalización de los mercados laborales con el declive de los sindicatos y la pérdida de voz y poder de negociación de los trabajadores, etcétera.
Creo que esto probablemente llegó más lejos en los Estados Unidos, donde la erosión de la clase media es bastante significativa y mensurable. Pero incluso en países y algunos países europeos, por ejemplo, donde no ha habido una erosión cuantificable de la clase media, existe una sensación general de que la gente de las clases medias tiene una sensación mucho mayor de precariedad económica, de que siente que su nivel de vida está mucho más amenazado.
Y creo que eso es importante porque la erosión y la creciente inseguridad económica de la clase media son una base importante de lo que está sucediendo en nuestras democracias.
Y creo que los avances significativos que las fuerzas autoritarias y el populismo de extrema derecha y de derecha han podido registrar tienen su raíz, en gran medida, en la erosión de la cohesión social en los países avanzados.
Creo que es bien sabido, desde Aristóteles, que no se puede mantener la democracia en un país donde hay enormes abismos, enormes divisiones, enormes desigualdades en los ingresos.
Por eso creo que lo más importante que podemos hacer es centrarnos en crear buenos empleos. Y creo que lo que ha ocurrido es que los buenos empleos se han vuelto escasos como consecuencia de la desindustrialización, creo que de la globalización y del cambio tecnológico.
Y los buenos empleos no significan simplemente aumentar la voz de los trabajadores, porque no creo que vayamos a volver a los años 60 y 70, cuando teníamos una fuerza laboral manufacturera o industrial muy grande con sindicatos y demás. Nos estamos dirigiendo hacia un mundo en el que la mayoría, la mayor parte de los empleos que se crean se encuentran en el sector servicios.
Y muchos de estos servicios no están bien pagados, no requieren mucha capacitación y no son buenos empleos. En Estados Unidos, por ejemplo, el sector de cuidados a largo plazo es, con diferencia, el sector que más rápidamente se está expandiendo en términos de empleo. Sin embargo, es una fuente de empleos muy malos.
Así que creo que la manera de restaurar la clase media es a través de una estrategia explícita de buenos empleos que combine dar voz a los trabajadores de estos nuevos sectores, ya sea a través de sindicatos u otra forma de voz, para que puedan defender sus intereses, pero también usar nuevas tecnologías, tecnologías digitales y reales para mejorar la productividad de lo que tradicionalmente han sido empleos de muy baja productividad, de modo que se les dé a los trabajadores del sector asistencial o de los servicios sociales y personales, en el comercio minorista, en los almacenes, mucha mayor autonomía para tomar decisiones, para ser más productivos, para poder brindar servicios mucho más personalizados.
Podemos utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para estos fines, pero eso va a requerir un intento explícito de dirigir la nueva tecnología en esa dirección. Si simplemente dejamos la dirección del cambio tecnológico en manos de las grandes tecnológicas, es probable que obtengamos, como creo que estamos obteniendo, una especie de nuevas formas de tecnología que, lejos de empoderar a los trabajadores sin educación universitaria o profesional, de hecho, están mucho más diseñadas para controlarlos, para reducir su autonomía, para expropiar una mayor parte de las ganancias de productividad de las empresas y los empleadores, en lugar de dejar eso en manos de los trabajadores.
Por eso creo que se trata de un conjunto de políticas muy diferente de las que se requerían en los años 60 y 70, cuando teníamos una especie de enfoque socialdemócrata keynesiano en el que si creamos pleno empleo y tenemos una fuerza laboral industrial sindicalizada que es la base de una sociedad de clase media, necesitaremos herramientas diferentes en el futuro que se centren mucho más en los servicios y en el uso de la tecnología y la provisión de insumos públicos para aumentar la productividad en estos servicios tradicionalmente con salarios bajos.
Robin Pomeroy: La IA es una tecnología cara. Las empresas la están utilizando, desplegándola para producir cosas de una manera diferente, para producir cosas nuevas. ¿Estás diciendo que la riqueza resultante de eso, si no tenemos cuidado, supongo que terminará en manos de las personas más ricas? Y estoy pensando en la economía del cuidado, como dijiste. No estoy muy seguro de ver en qué puede ayudar la IA en ese aspecto, porque si puedes pagarle a alguien el salario mínimo o menos por realizar el trabajo de cuidado, no vas a invertir en IA para ayudarlo a ser más productivo, porque de hecho puedo imaginar formas en las que podría ayudar a las personas en esos trabajos, permitiéndoles más tiempo con las personas que están cuidando, encargándome de toda la administración y la logística y ese tipo de cosas. Pero, ¿alguien realmente va a invertir en eso? Porque el retorno de eso tal vez no sea tan grande.
Dani Rodrik: Bueno, el beneficio puede ser muy grande. Por ejemplo, si se permite que los cuidadores que prestan asistencia a las personas mayores que están confinadas en sus hogares puedan ofrecer una asistencia mucho más personalizada a través de herramientas digitales que les permitan, por ejemplo, controlar el estado de estas personas y ajustar, por ejemplo, su horario de alimentación, su horario de medicación o abordar pequeñas necesidades, los beneficios se reflejan en algún lugar del sistema en forma de, por ejemplo, tasas de hospitalización mucho más reducidas o, ya sabe, vidas más largas o una satisfacción mucho mayor por parte de las personas mayores que reciben cuidados, eso podría ser mucho mejor.
Por lo tanto, existen ingresos y otras ganancias que se generan en algún lugar del sistema, pero la forma organizativa en la que se proporciona la atención a menudo no permite que estas ganancias se recuperen y no incentiven esa prestación. Por lo tanto, creo que necesitamos invertir en las tecnologías adecuadas, pero también los cambios organizativos necesarios para garantizar que quienes tienen la capacidad de invertir en estas tecnologías también tengan el incentivo para hacerlo.
Robin Pomeroy: Si ese es el caso, y usted es más partidario del capitalismo sin trabas, dice que hay ganancias que se pueden obtener, que esto sucederá tal como el agua fluye cuesta abajo. Parece estar diciendo que eso probablemente no sucederá sin un empujón de las políticas, al menos un empujón, tal vez algo mucho más grande, para que los responsables políticos creen o mejoren esos empleos que las clases medias tal vez deberían estar haciendo.
Dani Rodrik: No, creo que no se producirán por sí solas, en parte porque es una cuestión organizativa. Si analizamos la historia de, por ejemplo, cómo las innovaciones tecnológicas se han filtrado para ayudar a los menos cualificados, a menudo hay organizaciones preexistentes; por ejemplo, los médicos están muy bien organizados y es muy poco probable que renuncien a algunas de sus responsabilidades. Por lo tanto, tienen un interés directo en impedir, por ejemplo, que los trabajadores sanitarios menos cualificados realicen algunas de las tareas que hacen los médicos. E históricamente, han actuado básicamente como un lobby muy fuerte para impedir que las enfermeras se comprometan, para llevar a cabo tareas que podrían haber hecho, incluso como tomar la presión arterial.
Pero con las nuevas herramientas, ya sabemos que las enfermeras o los auxiliares de enfermería pueden hacerlo, y las tareas que antes realizaban los médicos se han transferido a otras personas. Pero si nos fijamos en la historia, siempre ha habido resistencia, por lo que se necesitan otras agencias, como los gobiernos, para contrarrestar esas organizaciones preexistentes.
También se necesita a alguien que hable en nombre de los trabajadores, ¿no? Porque, como ya sabes, las corporaciones y las empresas de plataformas no suelen tener visiones a muy corto plazo sobre lo que es rentable, por lo que pueden subestimar significativamente las ganancias que obtienen al brindar mayor autonomía y capacidad de acción a los trabajadores individuales. Es posible que simplemente digan: «En realidad, vamos a hacer lo contrario, es decir, simplemente vamos a monitorear todo lo que hacen». Esa es la tecnología en la que queremos invertir.
Pero bien podría ser que, como estos trabajadores de primera línea están mucho más cerca de los clientes, a menudo tengan buenas ideas sobre cómo cambiar sus prácticas, pero las corporaciones no suelen estar abiertas a su propia dinámica interna ante estas innovaciones, y por lo tanto, nuevamente, el gobierno podría tener un papel importante que desempeñar para abrir esos caminos.
Robin Pomeroy: ¿Qué deberían priorizar los líderes en 2025?
Dani Rodrik: Yo diría, volviendo a lo que estábamos discutiendo antes, la salud de la clase media.
Una democracia sostenible y saludable depende de una amplia clase media, y creo que necesitamos repensar seriamente cómo lograrlo.
Ya sabe, intentar recuperar la industria manufacturera no va a resolver el problema. Luchar guerras geopolíticas con China no lo resolverá. Ni siquiera la transición verde, por importante que sea, ya que es un objetivo independiente, lo resolverá. Por eso necesitamos una estrategia completamente nueva que se base en la creación de buenos empleos en el sector servicios para reconstruir una clase media. Y creo que ahí es donde yo pondría el énfasis.
Robin Pomeroy: Y por último, buscamos recomendaciones de libros. ¿Hay algún libro que todos deberíamos leer en 2025?
Dani Rodrik: Recomendaría el libro The History of Globalisation and Global Capitalism de Jeff Frieden , que fue mi colega durante mucho tiempo en Harvard, pero que ahora se ha trasladado a la Universidad de Columbia. No es un libro muy nuevo, pero creo que es una fuente muy útil de reflexión sobre lo que estamos viviendo aquí en la economía global y los diversos altibajos de la globalización. No es nada nuevo y ya lo hemos experimentado antes, y cómo tanto la reacción negativa de la derecha como la de la izquierda a la globalización es una característica histórica recurrente. Así que tal vez ese sería un libro que recomendaría para tener una perspectiva histórica de nuestro tiempo actual.
Robin Pomeroy: Dani Rodrik es profesor de Economía Política Internacional de la Fundación Ford en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard.
Para obtener más información sobre el comercio global, consulte mi entrevista con el economista jefe de la Organización Mundial del Comercio , Ralph Ossa, publicada en enero.
Y asegúrese de seguir Radio Davos y nuestros podcasts hermanos Meet the Leader y Agenda Dialogues para obtener más información sobre la Reunión Anual en las próximas semanas.
Si tienes un momento, danos una calificación o reseña en tu aplicación de podcast.
Este episodio de Radio Davos fue presentado por mí, Robin Pomeroy. La ingeniería de estudio en Davos estuvo a cargo de Juan Toran. La edición estuvo a cargo de Jere Johansson. La producción de estudio estuvo a cargo de Taz Kelleher.




